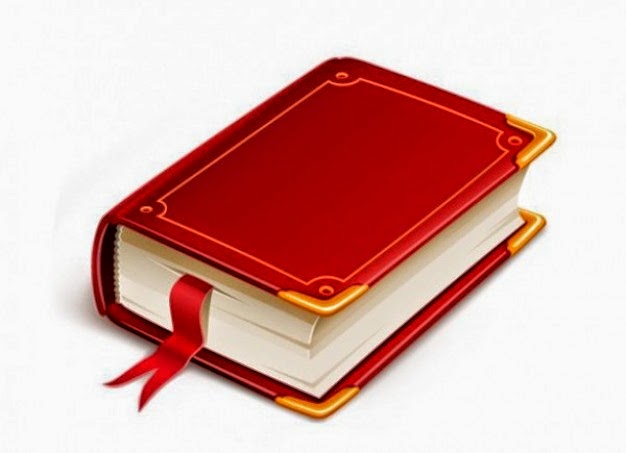Había penetrado más que nunca en aquella inexplorada caverna, a profundidades hasta el momento jamás alcanzadas por él mismo, y probablemente por nadie más. Se hallaba en galerías donde el mismo aire sofocaba como si fuera ajeno a la suave atmósfera de la superficie.
Él era un gran espeleólogo y, por eso mismo, sabía hasta donde podía llegar. Hizo una señal en la pared, a manera de signo de victoria, y se preparó a seguir la cuerda en dirección contraria, para salir a la superficie.
Y fue entonces cuando vio la luz.
La luminosidad de su propia linterna estuvo a punto de ahogarla; apenas si pudo advertirla con el rabillo del ojo. Pero se dio cuenta y, para estar aún más seguro, apagó la linterna por un momento.
Sí, allí estaba. Un leve fulgor azulado llegaba desde lo más profundo de la caverna, del lugar a donde se hubiera dirigido de no decidir dar media vuelta.
¿Una luz azul en aquella caverna?
Decidió ir a investigar. No sin cierta aprensión abandonó el cabo de la cuerda y se internó en territorio desconocido, con la linterna apagada para no perder el fulgor azul.
No, aquello no podía ser una salida al exterior a aquella profundidad. Tuvo un instante de inquietud, pensando en algún posible peligro, en alguna hipotética amenaza subterránea. Se detuvo un momento, pero luego se encogió de hombros, escupió y siguió avanzando.
Oyó el zumbido poco después. Zumbido de maquinaria. Y casi al mismo tiempo vio la maquinaria en cuestión.
Era una maquinaria rara, dispuesta en un bloque pulido y reluciente, con muchas pequeñas luces que se encendían y apagaban. La luz azul procedía de un par de grandes lámparas fijas, adosadas también al bloque. El espeleólogo se quedó inmóvil, sin saber que hacer.
¿Qué sería aquello? ¿Una central eléctrica? ¿Algo relacionado con el ejército? ¿Un arma secreta?
Miró a derecha e izquierda, pero no se veía a nadie, ni tampoco ninguna segunda instalación. La máquina estaba simplemente allí, solitaria.
En el instante siguiente sonó la voz. Una voz metálica y totalmente inexpresiva.
—Bienvenido, humano.
Estuvo a punto de dejar caer la linterna, tal susto fue el que se llevó.
—¿Quién está ahí?
—Soy yo.
Escudriñó hasta el último rincón de la galería visible, sin encontrar rastro de presencia alguna. En medio de su estupefacción tuvo la vaga idea que alguien intentaba gastarle una broma pesada, y la cosa no le gustó.
—¿Quién habla? —preguntó—. ¡Vamos, déjese de tonterías y salga!
—No puedo salir de ningún sitio —respondió la voz inexpresiva—. Soy yo, hombre, la máquina.
Algunas piezas articuladas se movieron, y el bloque pulido avanzó un par de pasos.
El espeleólogo soltó una rotunda exclamación.
—¡Un robot!
La máquina se detuvo en su camino y pareció aguardar. El hombre tragó saliva y decidió tomar la iniciativa.
—¿Cómo... cómo te llamas?
—Mi nombre nada te diría, y además dudo que pudieras pronunciarlo. Puedes llamarme A-16.
El espeleólogo iba ya recuperando el aplomo. Aquella era una gran aventura, y la máquina se mostraba amistosa. Incluso podría obtener algún beneficio del asunto.
—¿Te han construido en la Tierra? —preguntó—. ¿De dónde vienes?
—Como sin duda habrás supuesto ya, no tengo origen terrestre. Procedo de allá arriba, más allá de tu atmósfera.
—Del espacio —concluyó el hombre—. ¿Y cómo has venido a parar aquí?
—Cosas de la guerra —replicó el robot—. Hubo una gran batalla, y mi bando perdió. Yo y algunos otros fuimos precipitados aquí. Bueno, todo eso ocurrió, desde luego, hace mucho tiempo. En realidad, antes que la raza humana existiera en este mundo.
—¡Ostras! —se asombró el hombre—. ¿Y has estado aquí escondido todo este tiempo?
—Los de mi condición no conocen el aburrimiento —explicó el robot—. Simplemente nadie me ordenó que saliera de aquí. Así pues no tenía ningún motivo para hacerlo.
El hombre reflexionó un momento.
—¿Quieres decir que si alguien te hubiera ordenado salir lo hubieras hecho?
—Desde luego. Debo comunicarte que estoy programado para servir a los miembros de todas las razas inteligentes, excepto las que me han sido designadas como enemigas.
—¿Y la raza humana, la que puebla la Tierra, te ha sido programada como enemiga?
—Negativo.
El espeleólogo volvió para reflexionar. Aquello parecía un sueño, o una mala película de ciencia-ficción. Ante él tenía a un robot parlante, procedente de alguna olvidada guerra de las galaxias, que se declaraba dispuesto a servirle, a él personalmente. Con los recursos de una ciencia dominadora del espacio, que viajaba entre las estrellas.
Para estar seguro del todo, hizo una nueva pregunta, ya francamente personal.
—¿Eso quiere decir que me servirías a mí, que harías todo lo que yo te pidiera?
—Afirmativo.
El hombre se lamió los labios, mientras sus ojos brillaban de excitación.
—Veamos —dijo—. ¿Qué eres capaz de hacer?
—Te comunico que soy un modelo polifacético y ambivalente —respondió con seriedad la máquina—. Tengo la posibilidad de ayudar a un miembro de raza inteligente de diez mil quinientas cuarenta y dos formas distintas. Mis capacidades exceden probablemente a todo cuanto tú puedes imaginar. Soy...
—Eres un charlatán —se enfadó el hombre—. Yo quiero que me digas algo concreto. ¿Puedes darme poder... riquezas... mujeres...?
El robot pareció vacilar, y su interlocutor casi pudo oír en su interior el girar de ruedecillas y el chirrido de cintas programadas. Bueno, en el caso que un robot superadelantado como parecía ser aquel poseyera tales antiguallas.
—Humano —habló por fin la máquina—: ayudaría mucho que me dejaras escudriñar superficialmente tu mente. Así podría enterarme de tus necesidades y deseos.
—¡Bueno! —rió el hombre—. No tengo ningún secreto que no pueda conocer un saco de tuercas como tú. ¡Permiso concedido!
Hubiera esperado alguna sensación especial, algo así como unos dedos invisibles hurgando en el interior de su cerebro. Pero nada de eso sucedió. Al cabo de unos instantes, el robot dijo simplemente:
—Ya está.
—Muy bien, montón de latas —rió el hombre de buena gana—. ¿Qué has sacado en limpio?
—He extraído un esquema de tus deseos conscientes e inconscientes y he ido acoplando automáticamente a cada uno de ellos en el camino más lógico para darles satisfacción. Corrígeme si me equivoco.
—Vamos a ello.
—Salud y larga vida. Quieres vivir cuanto más tiempo mejor, y estar libre de toda clase de enfermedades. ¿No es cierto?
—Como dices tú: afirmativo.
—Bien, puedo darte un tratamiento de regeneración de células orgánicas de forma que cada una, al morir, sea sustituida por otra de similares características.
—¿Inmortalidad? —preguntó el hombre, esperanzado.
—Negativo. El potencial necesario para ello es superior a infinito, puesto que el factor temporal incluiría el elemento «eternidad» de carácter totalmente irracional. Pero vivirás de cinco a seis veces lo corriente en tu especie. Alrededor de quinientos años. Te verás además libre del proceso de degeneración orgánica denominado «vejez». Puedo mejorar tu físico hasta situarlo en el punto óptimo para los de tu raza. En cuanto a enfermedades, desarrollaré en pocos días un cultivo de anticuerpos mutantes que eliminarán de tu cuerpo cualquier microbio, germen o virus perjudicial que pudieran invadirlo. Nunca sufrirás la menor enfermedad.
—¡Magnífico! —estalló el espeleólogo—. Puedes seguir, mi buen A-17.
—A-16 —corrigió la máquina—. Segundo, lo que los de tu raza llaman «riquezas». Por medio de la transmutación atómica puedo proporcionarte cualquier elemento químico que desees. Oro, plata, platino...
—¿Diamantes?
—¿Carbono cristalizado? Eso es muy fácil. Sólo tendrías que indicarme el tamaño que prefieres.
—¡De los más grandes! —gritó el espeleólogo, entusiasmado—. ¿Qué más puedes ofrecerme?
—Tercero. La inclinación que tienen los humanos hacia sus congéneres del sexo opuesto. Lo que tu mente define como «mujeres». Primera oferta, puedo fabricar en pocos días un androide femenino de las características que desees, perfectamente acomodaticio y atraído hacia tu persona.
—Bueno, pero yo preferiría muchachas reales —los ojos del hombre brillaron de nuevo—. ¡Muchachas de carne y hueso!
—Segunda oferta. Te puedo modificar el sistema glandular de forma que exhales una radiación odorífera indetectable a nivel consciente, pero que atraiga sexualmente a las hembras de tu especie. Lo que tú llamarías «irresistible». Secundariamente, nada me cuesta modificar ligeramente tu aspecto para hacerte... como se diría en tu léxico... «muy guapo». De manera complementaria, una simple radiación excitadora de células reproductoras aumentaría al máximo tu potencia sexual.
—Ofertas aceptadas. Y la del andre... andro...
—Androide.
—Y la del androide femenino también. Me encantaría tener en la cama a Marilyn Monroe.
—Marilyn Monroe..., perdona que penetre en tu mente una vez más. Listo, concepto asimilado. Y prosiguió:
—Cuarto. Sección «poder», la referente a influenciar a un gran número de otros humanos de acuerdo con tu voluntad. Puedo implantar en tu cerebro seudoformaciones orgánicas de tipo psiónico, que te permitan influenciar levemente las mentes de tus semejantes, hasta un nivel de energía... veamos, siete u ocho, en algunos casos.
—¿Quieres decir que podré hipnotizarles?
—Exactamente. Hipnotismo, sugestión de masas, inducción..., y podrás convencer a una o a varias personas de cualquier idea que se te ocurra.
La sonrisa del hombre se hizo feroz.
—¿Y fastidiar a mis enemigos? ¿Hacer trizas a quien me pise los pies? ¿Descalabrar a quien me jorobe?
—Ese es otro punto importante —admitió el robot—, que también he encontrado en tu mente. Con el poder de sugestión que te he mencionado podrás originar, desde luego, accidentes, quizá suicidios. Puedo proporcionarte también ciento doce formas de veneno indetectable, catorce tipos de rayo mortal invisible, tres mil doscientas diecisiete variedades de gérmenes letales.
—¡Basta, basta! —cortó el hombre, con una carcajada—. Eso es más que suficiente. ¡Pues van a enterarse, sí señor! Con tu ayuda voy a ser el amo. ¿Entiendes lo que quiere decir ser el amo? ¡Pues yo voy a serlo!
Se volvió hacia el robot, impaciente.
—¡Bueno! Pues empecemos con todo ese programa.
El robot emitió un zumbido electrónico.
—Tan sólo un momento. Antes debemos solucionar el trámite del efecto de retrocarga.
—¿El efecto de retro... qué?
—Está programado en mis circuitos un proceso de alimentación energética que las razas inteligentes favorecidas deben proporcionar a los de mi clase, cumpliendo el principio filosófico de la compensación cósmica. Debes proporcionarme la energía psiónica de tu naturaleza.
—¡Un momento! —exclamó el espeleólogo, en tono de sospecha—. ¡Ya me imaginaba yo que habría una trampa por algún lado! ¿Qué es exactamente lo que tengo que darte?
—Simplemente poner a mi disposición el componente psíquico de tu esencia. ¿Entiendes? La fuerza energética inmaterial que hace funcionar las células de tu cuerpo y lo conecta con tu inteligencia. La energía de tu personalidad incorporal.
—No entiendo una patata de lo que dices —replicó el hombre—. Dime tan sólo una cosa: ¿qué efecto me producirá la extracción de esa fuerza mental o lo que sea? Porque si me voy a quedar idiota, poco podré disfrutar de todo lo que me has ofrecido.
—No me entiendes —aclaró el robot—. No te voy a quitar nada ahora. Desde luego que ese efecto de retrocarga de energía psiónica no tendrá lugar hasta después que mueras, tras la larga vida que te he prometido.
—¡Ah, eso es distinto! —rió el hombre—. Después que esté muerto como si quieres sacarme el hígado. Para lo que me importará entonces...
—Pues si no te importara, todo está ya aclarado. Si quieres acercarte a mi micrófono central, para perforar la cinta referente al asunto de la retrocarga. Repite conmigo...
A-16 alargó a su jefe la cinta perforada.
—Lo único que siento es que no está firmada con sangre —se disculpó—. No hubiera sido propio...
—¡Al Arcángel con todas esas majaderías pasadas de moda! —rugió alegremente el otro—. Un contrato siempre es un contrato, y un alma siempre es un alma.
Se inclinó, benévolo, hacia su subordinado.
—¡El primer contrato de venta que logramos extender en los últimos trescientos años! —exclamó—. Esa idea tuya de la ciencia-ficción te valdrá un ascenso inmediato al Círculo Inferior.
A-16 había abandonado su forma metálica, adquiriendo su habitual aspecto con cuernos, pezuñas, alas de murciélago y tridente en garra. Aunque sus ideas comerciales eran avanzadas, a su modo seguía siendo un demonio clásico.
—Uno debe trabajar de acuerdo con los tiempos —sonrió modestamente.
Carlos Saiz Cidoncha
Cuentos para ver
▼
EL BARRIL DEL AMONTILLADO - Edgar Allan Poe
 Lo mejor que pude había
soportado las mil injurias de Fortunato. Pero cuando llegó el insulto,
juré vengarme. Vosotros, que conocéis tan bien la naturaleza de mi
carácter, no llegaréis a suponer, no obstante, que pronunciara la
menor palabra con respecto a mi propósito. A la larga, yo sería
vengado. Este era ya un punto establecido definitivamente. Pero la
misma decisión con que lo había resuelto excluía toda idea de
peligro por mi parte. No solamente tenía que castigar, sino castigar
impunemente. Una injuria queda sin reparar cuando su justo castigo
perjudica al vengador. Igualmente queda sin reparación cuando ésta
deja de dar a entender a quien le ha agraviado que es él quien se
venga.
Lo mejor que pude había
soportado las mil injurias de Fortunato. Pero cuando llegó el insulto,
juré vengarme. Vosotros, que conocéis tan bien la naturaleza de mi
carácter, no llegaréis a suponer, no obstante, que pronunciara la
menor palabra con respecto a mi propósito. A la larga, yo sería
vengado. Este era ya un punto establecido definitivamente. Pero la
misma decisión con que lo había resuelto excluía toda idea de
peligro por mi parte. No solamente tenía que castigar, sino castigar
impunemente. Una injuria queda sin reparar cuando su justo castigo
perjudica al vengador. Igualmente queda sin reparación cuando ésta
deja de dar a entender a quien le ha agraviado que es él quien se
venga.Aquel Fortunato tenía un punto débil, aunque, en otros aspectos, era un hombre digno de toda consideración, y aun de ser temido. Se enorgullecía siempre de ser un entendido en vinos. Pocos italianos tienen el verdadero talento de los catadores. En la mayoría, su entusiasmo se adapta con frecuencia a lo que el tiempo y la ocasión requieren, con objeto de dedicarse a engañar a los millionaires ingleses y austríacos. En pintura y piedras preciosas, Fortunato, como todos sus compatriotas, era un verdadero charlatán; pero en cuanto a vinos añejos, era sincero. Con respecto a esto, yo no difería extraordinariamente de él. También yo era muy experto en lo que se refiere a vinos italianos, y siempre que se me presentaba ocasión compraba gran cantidad de estos.
Una tarde, casi al anochecer, en plena locura del Carnaval, encontré a mi amigo. Me acogió con excesiva cordialidad, porque había bebido mucho. El buen hombre estaba disfrazado de payaso. Llevaba un traje muy ceñido, un vestido con listas de colores, y coronaba su cabeza con un sombrerillo cónico adornado con cascabeles. Me alegré tanto de verle, que creí no haber estrechado jamás su mano como en aquel momento.
—Querido Fortunato —le dije en tono jovial—, éste es un encuentro afortunado. Pero ¡qué buen aspecto tiene usted hoy! El caso es que he recibido un barril de algo que llaman amontillado, y tengo mis dudas.
—¿Cómo? —dijo él—. ¿Amontillado? ¿Un barril? ¡Imposible! ¡Y en pleno Carnaval!
—Por eso mismo le digo que tengo mis dudas —contesté—, e iba a cometer la tontería de pagarlo como si se tratara de un exquisito amontillado, sin consultarle. No había modo de encontrarle a usted, y temía perder la ocasión.
—¡Amontillado!
—Tengo mis dudas.
—¡Amontillado!
—Y he de pagarlo.
—¡Amontillado!
—Pero como supuse que estaba usted muy ocupado, iba ahora a buscar a Luchesi. El es un buen entendido. El me dirá...
—Luchesi es incapaz de distinguir el amontillado del jerez.
—Y, no obstante, hay imbéciles que creen que su paladar puede competir con el de usted.
—Vamos, vamos allá.
—¿Adónde?
—A sus bodegas.
—No mi querido amigo. No quiero abusar de su amabilidad. Preveo que tiene usted algún compromiso. Luchesi...
—No tengo ningún compromiso. Vamos.
—No, amigo mío. Aunque usted no tenga compromiso alguno, veo que tiene usted mucho frío. Las bodegas son terriblemente húmedas; están materialmente cubiertas de salitre.
—A pesar de todo, vamos. No importa el frío. ¡Amontillado! Le han engañado a usted, y Luchesi no sabe distinguir el jerez del amontillado.
Diciendo esto, Fortunato me cogió del brazo. Me puse un antifaz de seda negra y, ciñéndome bien al cuerpo mi roquelaire, me dejé conducir por él hasta mi palazzo. Los criados no estaban en la casa. Habían escapado para celebrar la festividad del Carnaval. Ya antes les había dicho que yo no volvería hasta la mañana siguiente, dándoles órdenes concretas para que no estorbaran por la casa. Estas órdenes eran suficientes, de sobra lo sabía yo, para asegurarme la inmediata desaparición de ellos en cuanto volviera las espaldas.
Cogí dos antorchas de sus hacheros, entregué a Fortunato una de ellas y le guié, haciéndole encorvarse a través de distintos aposentos por el abovedado pasaje que conducía a la bodega. Bajé delante de él una larga y tortuosa escalera, recomendándole que adoptara precauciones al seguirme. Llegamos, por fin, a los últimos peldaños, y nos encontramos, uno frente a otro, sobre el suelo húmedo de las catacumbas de los Montresors.
El andar de mi amigo era vacilante, y los cascabeles de su gorro cónico resonaban a cada una de sus zancadas.
—¿Y el barril? —preguntó.
—Está más allá —le contesté—. Pero observe usted esos blancos festones que brillan en las paredes de la cueva.
Se volvió hacia mí y me miró con sus nubladas pupilas, que destilaban las lágrimas de la embriaguez.
—¿Salitre? —me preguntó, por fin.
—Salitre —le contesté—. ¿Hace mucho tiempo que tiene usted esa tos?
—¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem!...!
A mi pobre amigo le fue imposible contestar hasta pasados unos minutos.
—No es nada —dijo por último.
—Venga —le dije enérgicamente—. Volvámonos. Su salud es preciosa, amigo mío. Es usted rico, respetado, admirado, querido. Es usted feliz, como yo lo he sido en otro tiempo. No debe usted malograrse. Por lo que mí respecta, es distinto. Volvámonos. Podría usted enfermarse y no quiero cargar con esa responsabilidad. Además, cerca de aquí vive Luchesi...
—Basta —me dijo—. Esta tos carece de importancia. No me matará. No me moriré de tos.
—Verdad, verdad —le contesté—. Realmente, no era mi intención alarmarle sin motivo, pero debe tomar precauciones. Un trago de este medoc le defenderá de la humedad.
Y diciendo esto, rompí el cuello de una botella que se hallaba en una larga fila de otras análogas, tumbadas en el húmedo suelo.
—Beba —le dije, ofreciéndole el vino.
Llevóse la botella a los labios, mirándome de soslayo. Hizo una pausa y me saludó con familiaridad. Los cascabeles sonaron.
—Bebo —dijo— a la salud de los enterrados que descansan en torno nuestro.
—Y yo, por la larga vida de usted.
De nuevo me cogió de mi brazo y continuamos nuestro camino.
—Esas cuevas —me dijo— son muy vastas.
—Los Montresors —le contesté— era una grande y numerosa familia.
—He olvidado cuáles eran sus armas.
—Un gran pie de oro en campo de azur. El pie aplasta a una serpiente rampante, cuyos dientes se clavan en el talón.
—¡Muy bien! —dijo.
Brillaba el vino en sus ojos y retiñían los cascabeles. También se caldeó mi fantasía a causa del medoc. Por entre las murallas formadas por montones de esqueletos, mezclados con barriles y toneles, llegamos a los más profundos recintos de las catacumbas. Me detuve de nuevo, esta vez me atreví a coger a Fortunato de un brazo, más arriba del codo.
—El salitre —le dije—. Vea usted cómo va aumentando. Como si fuera musgo, cuelga de las bóvedas. Ahora estamos bajo el lecho del río. Las gotas de humedad se filtran por entre los huesos. Venga usted. Volvamos antes de que sea muy tarde. Esa tos...
—No es nada —dijo—. Continuemos. Pero primero echemos otro traguito de medoc.
Rompí un frasco de vino de De Grave y se lo ofrecí. Lo vació de un trago. Sus ojos llamearon con ardiente fuego. Se echó a reír y tiró la botella al aire con un ademán que no pude comprender.
Le miré sorprendido. El repitió el movimiento, un movimiento grotesco.
—¿No comprende usted? —preguntó.
—No —le contesté.
—Entonces, ¿no es usted de la hermandad?
—¿Cómo?
—¿No pertenece usted a la masonería?
—Sí, sí —dije—; sí, sí.
—¿Usted? ¡Imposible! ¿Un masón?
—Un masón —repliqué.
—A ver, un signo —dijo.
—Éste —le contesté, sacando de debajo de mi roquelaire una paleta de albañil.
—Usted bromea —dijo, retrocediéndo unos pasos—. Pero, en fin, vamos por el amontillado.
—Bien —dije, guardando la herramienta bajo la capa y ofreciéndole de nuevo mi brazo.
Apoyóse pesadamente en él y seguimos nuestro camino en busca del amontillado. Pasamos por debajo de una serie de bajísimas bóvedas, bajamos, avanzamos luego, descendimos después y llegamos a una profunda cripta, donde la impureza del aire hacía enrojecer más que brillar nuestras antorchas. En lo más apartado de la cripta descubríase otra menos espaciosa. En sus paredes habían sido alineados restos humanos de los que se amontonaban en la cueva de encima de nosotros, tal como en las grandes catacumbas de París.
Tres lados de aquella cripta interior estaban también adornados del mismo modo. Del cuarto habían sido retirados los huesos y yacían esparcidos por el suelo, formando en un rincón un montón de cierta altura. Dentro de la pared, que había quedado así descubierta por el desprendimiento de los huesos, veíase todavía otro recinto interior, de unos cuatro pies de profundidad y tres de anchura, y con una altura de seis o siete. No parecía haber sido construido para un uso determinado, sino que formaba sencillamente un hueco entre dos de los enormes pilares que servían de apoyo a la bóveda de las catacumbas, y se apoyaba en una de las paredes de granito macizo que las circundaban.
En vano, Fortunato, levantando su antorcha casi consumida, trataba de penetrar la profundidad de aquel recinto. La débil luz nos impedía distinguir el fondo.
—Adelántese —le dije—. Ahí está el amontillado. Si aquí estuviera Luchesi...
—Es un ignorante —interrumpió mi amigo, avanzando con inseguro paso y seguido inmediatamente por mí.
En un momento llegó al fondo del nicho, y, al hallar interrumpido su paso por la roca, se detuvo atónito y perplejo. Un momento después había yo conseguido encadenarlo al granito. Había en su superficie dos argollas de hierro, separadas horizontalmente una de otra por unos dos pies. Rodear su cintura con los eslabones, para sujetarlo, fue cuestión de pocos segundos. Estaba demasiado aturdido para ofrecerme resistencia. Saqué la llave y retrocedí, saliendo del recinto.
—Pase usted la mano por la pared —le dije—, y no podrá menos que sentir el salitre. Está, en efecto, muy húmeda. Permítame que le ruegue que regrese. ¿No? Entonces, no me queda más remedio que abandonarlo; pero debo antes prestarle algunos cuidados que están en mi mano.
—¡El amontillado! —exclamó mi amigo, que no había salido aún de su asombro.
—Cierto —repliqué—, el amontillado.
Y diciendo estas palabras, me atareé en aquel montón de huesos a que antes he aludido. Apartándolos a un lado no tarde en dejar al descubierto cierta cantidad de piedra de construcción y mortero. Con estos materiales y la ayuda de mi paleta, empecé activamente a tapar la entrada del nicho. Apenas había colocado al primer trozo de mi obra de albañilería, cuando me di cuenta de que la embriaguez de Fortunato se había disipado en gran parte. El primer indicio que tuve de ello fue un gemido apagado que salió de la profundidad del recinto. No era ya el grito de un hombre embriagado. Se produjo luego un largo y obstinado silencio. Encima de la primera hilada coloqué la segunda, la tercera y la cuarta. Y oí entonces las furiosas sacudidas de la cadena. El ruido se prolongó unos minutos, durante los cuales, para deleitarme con él, interrumpí mi tarea y me senté en cuclillas sobre los huesos. Cuando se apaciguó, por fin, aquel rechinamiento, cogí de nuevo la paleta y acabé sin interrupción las quinta, sexta y séptima hiladas. La pared se hallaba entonces a la altura de mi pecho. De nuevo me detuve, y, levantando la antorcha por encima de la obra que había ejecutado, dirigí la luz sobre la figura que se hallaba en el interior.
Una serie de fuertes y agudos gritos salió de repente de la garganta del hombre encadenado, como si quisiera rechazarme con violencia hacia atrás.
Durante un momento vacilé y me estremecí. Saqué mi espada y empecé a tirar estocadas por el interior del nicho. Pero un momento de reflexión bastó para tranquilizarme. Puse la mano sobre la maciza pared de piedra y respiré satisfecho. Volví a acercarme a la pared, y contesté entonces a los gritos de quien clamaba. Los repetí, los acompañé y los vencí en extensión y fuerza. Así lo hice, y el que gritaba acabó por callarse.
Ya era medianoche, y llegaba a su término mi trabajo. Había dado fin a las octava, novena y décima hiladas. Había terminado casi la totalidad de la oncena, y quedaba tan sólo una piedra que colocar y revocar. Tenía que luchar con su peso. Sólo parcialmente se colocaba en la posición necesaria. Pero entonces salió del nicho una risa ahogada, que me puso los pelos de punta. Se emitía con una voz tan triste, que con dificultad la identifiqué con la del noble Fortunato. La voz decía:
—¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Buena broma, amigo, buena broma! ¡Lo que nos reiremos luego en el palazzo, ¡je, je, je!, a propósito de nuestro vino! ¡Je, je, je!
—El amontillado —dije.
—¡Je, je, je! Sí, el amontillado. Pero, ¿no se nos hace tarde? ¿No estarán esperándonos en el palazzo Lady Fortunato y los demás? Vámonos.
—Sí —dije—; vámonos ya.
—¡Por el amor de Dios, Montresor!
—Sí —dije—; por el amor de Dios.
En vano me esforcé en obtener respuesta a aquellas palabras. Me impacienté y llamé en alta voz:
—¡Fortunato!
No hubo respuesta, y volví a llamar.
—¡Fortunato!
Tampoco me contestaron. Introduje una antorcha por el orificio que quedaba y la dejé caer en el interior. Me contestó sólo un cascabeleo. Sentía una presión en el corazón, sin duda causada por la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Con muchos esfuerzos coloqué en su sitio la última piedra y la cubrí con argamasa. Volví a levantar la antigua muralla de huesos contra la nueva pared. Durante medio siglo, nadie los ha tocado.
In pace requiescat!
Edgar Allan Poe
ARENAS MOVEDIZAS - Jacques Prévert
Demonios y maravillas Vientos y mareas A lo lejos ya el mar se ha retirado Y tú Como un alga dulcemente acariciada por el viento En las arenas del viento te agitas entre sueños Demonios y maravillas Vientos y mareas A lo lejos ya el mar se ha retirado Pero en tus ojos entreabiertos Han quedado dos pequeñas olas Demonios y maravillas Vientos y mareas Dos pequeñas olas para ahogarme.
Jacques Prévert
TACTICA Y ESTRATEGIA - Mario Benedetti
Mi táctica es
mirarte
aprender como sos
quererte como sos
mi táctica es
hablarte
y escucharte
construir con palabras
un puente indestructible
mi táctica es
quedarme en tu recuerdo
no sé cómo ni sé
con qué pretexto
pero quedarme en vos
mi táctica es
ser franco
y saber que sos franca
y que no nos vendamos
simulacros
para que entre los dos
no haya telón
ni abismos
mi estrategia es
en cambio
más profunda y más
simple
mi estrategia es
que un día cualquiera
no sé cómo ni sé
con qué pretexto
por fin me necesites.
Mario Benedetti
CANTO DE ZARATUSTRA - Friedrich Nietzsche
Hombre, ¿no escuchas con atento oído
Lo que te dice la profunda noche?
Yo dormía, dormía, mas de pronto
Me desperté de mí profundo sueño ...
El mundo es muy profundo, más profundo
De lo que te parece al ser de día.
Profundo es su dolor.
Oh, la alegría
Es más profunda aún que todo duelo.
¡Pasa!, dice el dolor; mas la alegría
Siente el ansia inmortal de una profunda
Eternidad y aspira a ser eterna.
Idioma original
Zarathustras Lied
O Menscht! Gib Acht!
Was spricht die tiefe Mitternacht?
"Ich schlief, ich schlief
Aus tiefem Traum bin ich erwacht:
Die Welt ist tief;
Und tiefer als der Tag gedacht.
Tief ist ihr Weh,
Lust - tiefer noch als Herzeleid!
Weh spricht: Vergeh!
Doch alle Lust will Ewigkeit
will tiefe, tiefe Ewigkeit!"
Friedrich Nietzsche
Lo que te dice la profunda noche?
Yo dormía, dormía, mas de pronto
Me desperté de mí profundo sueño ...
El mundo es muy profundo, más profundo
De lo que te parece al ser de día.
Profundo es su dolor.
Oh, la alegría
Es más profunda aún que todo duelo.
¡Pasa!, dice el dolor; mas la alegría
Siente el ansia inmortal de una profunda
Eternidad y aspira a ser eterna.
***
Idioma original
Zarathustras Lied
O Menscht! Gib Acht!
Was spricht die tiefe Mitternacht?
"Ich schlief, ich schlief
Aus tiefem Traum bin ich erwacht:
Die Welt ist tief;
Und tiefer als der Tag gedacht.
Tief ist ihr Weh,
Lust - tiefer noch als Herzeleid!
Weh spricht: Vergeh!
Doch alle Lust will Ewigkeit
will tiefe, tiefe Ewigkeit!"
Friedrich Nietzsche
1984 - George Orwell (fragmentos)
"No habrá lealtad; no existirá más fidelidad
que la que se debe al Partido, ni más amor que el amor al Gran Hermano.
No habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se derrota a un enemigo.
No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. No habrá ya distinción entre
la belleza y la fealdad. Todos los placeres serán destruidos. Pero
siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed
de dominio, que aumentará constantemente y se hará cada vez más sutil.
Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a
un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el
futuro. figúrate una bota aplastando un rostro humano...
incesantemente."
"-Nosotros,
Winston, controlamos la vida en todos sus niveles. Te figuras que
existe algo llamado la naturaleza humana, que se irritará por lo que
hacemos y se volverá contra nosotros. Pero no olvides que nosotros
creamos la naturaleza humana. Los hombres son infinitamente maleables. O
quizás hayas vuelto a tu antigua idea de que los proletarios o los
esclavos se levantarán contra nosotros y nos derribarán. Desecha esa
idea. Están indefensos, como animales. La Humanidad es el Partido. Los
otros están fuera, son insignificantes."
"Los
hechos no podían ser ocultados, se los exprimían a uno con la tortura o
les seguían la pista con los interrogatorios. Pero si la finalidad que
uno se proponía no era salvar la vida sino haber sido humanos hasta el
final, ¿qué importaba todo aquello? Los sentimientos no podían
cambiarlos; es más, ni uno mismo podría suprimirlos. Sin duda, podrían
saber hasta el más pequeño detalle de todo lo que uno hubiera hecho,
dicho o pensado; pero el fondo del corazón, cuyo contenido era un
misterio incluso para su dueño, se mantendría siempre inexpugnable."
"-¿Existe el Gran Hermano?- dijo Winston
-Claro que existe. El Partido existe. El Gran Hermano es la encarnación del partido-dijo O'Brien
-¿Existe en el mismo sentido en que yo existo?
-Tú no existes. "
"
"La ignorancia es la fuerza, la libertad es la esclavitud, la guerra es
la paz." Se había acostumbrado a dormir con una luz muy fuerte sobre el
rostro. La única diferencia que notaba con ello era que sus sueños
tenían así más coherencia. "
EL OTRO - Fernando Martín Iniesta
Lo
que más odio de él es cuando pierde su forma humana y se convierte en una
sombra que nace de mis pies y repta por el pavimento; una sombra uniforme,
larga, afilada y difusa, o una sombra gruesa, apelmazada, grotesca y vacilante
que se desplaza de un costado a otro lentamente. Esta sombra es cambiante según
el lugar por donde vaya. En los parques públicos, entre los árboles, cuando el
sol cae a plomo, su color es gris pálido y parece imaterial; en las aceras de
las calles es más parda, huidiza, vacilante y camina herida sobre mis pasos; en
el pasillo de casa, es siempre negra, terrible, amenazadora; en la oficina se
oculta bajo la mesa del escritorio y permanece temerosa de que alguien, alguien
naturalmente que no sea yo, la descubra. Pero hay un lugar donde se convierte en
terrorífica: en el ascensor, porque, entonces, permanece quieta, al acecho, y,
si se pone la debida atención, se la oye incluso respirar.
La
otra cosa que no puedo evitar que me obsesione es su rostro. Se me coloca
delante cada vez que me miro en el espejo. Es un rostro que, a simple vista,
parece impersonal; ninguno de sus rasgos, por sí solos,
podrían definirlo, acaso, los ojos, azules, que, sin las gafas, dan la
sensación de estar muertos, de haber perdido el brillo, o quizá, de brillar
excesivamente sin que las pupilas reflejen ninguna emoción: sólo una vaga
sensación de cansancio o una especie de indiferencia engañosa. Tanto he llegado
a odiar este rostro que, por no verlo, porque no se me aparezca, y ante la
certeza de que siempre estará allí, no me miro en el espejo, lo que me produce
una relativa paz. No fue fácil tomar esta decisión ya que, renunciar a verse
uno por no ver al Otro, tiene sus inconvenientes: poco a poco, se pierde la
imagen que uno tiene de sí, y, esto, a la larga, puede llevarnos a creer que
somos El Otro, o que El Otro nos está suplantado, aparte, naturalmente, de esas
otras desventajas mínimas como tener que aprender a afeitarse a ciegas y
descubrir, sólo por el tacto, donde hemos dejado sin rasurar fragmentos de
barba. Pero esto, a la larga, es siempre una ventaja: se descubre que el tacto
es mucho más sutil que la vista, y es capaz de apreciar y descubrir sensaciones
que jamás podían rebelarse a los ojos.
Estos
ejercicios que yo llamo de «tacto» han sido, para mí, lucidamente reveladores:
me han llevado a deducir dónde acabo yo y dónde empieza el Otro. Cuando, por
ejemplo, coloco las palmas de las manos en la superficie de un cristal, noto
cómo la sensación de frío me despierta, me hace sentirme vivo, y, esta
sensación, es «mía», sólo mía, nunca será del Otro; al coger una taza caliente
de café, sé que ese calor sólo me pertence a mí, nunca al Otro; cuando, en el
baño, se me escapa de entre los dedos la pastilla de jabón, como un reptil
vivo, la sensación de placer que siento, sé que es sólo mía, que nunca será del
Otro. Esta sensación, a veces, es peligrosa, ya que me recuerda la piel de
ella, y... (No quiero ni recordar ni hablar de eso.) Pero sólo dudo unos
segundo ya que, a base de forzados ejercicios mentales, he logrado llegar a la
certeza de que todo aquello pertenece al Otro, y que yo, solamente, he sido un
mero espectador de excepción.
Otra
de las cosas que enerva mi odio hacia él es el sonido de sus pasos. Nunca logro
saber, pese a que ya debiera estar acostumbrado, dónde van a sonar y con qué
clase de sonido. Unas veces, mientras camino por un suelo de gravilla, al cabo
de un buen rato, comienzan a sonar: es un clic-clic que va creciendo en
intensidad; en otras ocasiones, mientras paseo por las losas de las aceras, el
sonido es muy parecido a un silbido, que fuese creciendo y creciendo; en el
brillante y encerrado pavimento de la oficina o del hall de la casa, sus pasos
resuenan como un cloc-cloc, rítmico, que fuese creciendo. Lo desconcertante de
estos sonidos es que nunca se repiten de una manera periódica: hay días,
semanas, meses, que resuenan a todas horas y en todos los lugares, y, en otras
ocasiones, desaparecen por un largo espacio de tiempo.. Estas desapariciones
suelen coincidir con un aumento de la presencia de su sombra.
Otro
aspecto, y para mí insólito de su presencia, es el encuentro en los bolsillos
de mis ropas de una serie de objetos que no me pertenecen y que no puedo
recordar que nunca me hayan pertenecido: una pipa inglesa de brezo, un
mondadientes, una hoja de papel con una dirección, unos incongruentes y
desconcertantes medicamentos... Objetos con los que nunca tuve la más pequeña
relación y con los que —¡estoy seguro!— se me pretende reafirmar su presencia.
Sobre todo, la navaja, de hoja larga, curva y punta fina, que aparece en los
momentos más insospechados, en diferentes bolsillos. Yo nunca he tenido una navaja,
y, desde luego, si hubiese pensado comprar una, estoy seguro, jamás hubiera
sido de esas características. Es una navaja repugnante, uno de esos
instrumentos que parecen haberse fabricado con una finalidad solamente...
He
hablado del tacto, y no lo he hecho de sus manos. Las conozco perfectamente.
Las veo siempre que sucede aquello, y, cualquier persona normal no podría
olvidarlas, mucho menos yo que por más que lo intente las tengo fijadas en mi
mente. Son unas manos
rugosas, finas, de dedos largos y afilados, de uñas cuidadas y recortadas con
esmero y paciencia, casi con mimo. Manos que se deslizan por el aire como si
fueran aves. Manos ágiles que conocen su misión y la cumplen con fatalismo y
con arrogancia, como si estuvieran orgullosas de aquello para lo que parecen
haber sido creadas.
Siempre
he admirado estas manos, aun sabiendo lo que tienen de horribles. Me seduce
aquello que sé que tienen de monstruosas. Me obsesionan y lo confieso. Mientras
su sombra, su rostro, el sonido de sus pasos y los objetos que aparecen en mis
ropas, me torturan, sus manos ejercen sobre mí la terrible fascinación que
dicen tener las supuestas víctimas. Es como una complicidad que no puedo
eludir. Nunca las he tenido que tocar. Pero sé que son frías, de hielo, implacables.
Lo sé porque, a veces, me parece que brillan como si fuesen de acero; un brillo
que no procede de la luz sino de la oscuridad: el brillo terrible de lo
horroroso.
No
sabría decir si estas manos están ligadas a ningún cuerpo. Siempre las he visto
y sentido como naciendo de la oscuridad, desgajadas, volátiles y con un destino
concreto, como si el único punto de unión con algo vivo no estuviera de donde
proceden, sino hacia donde se dirigen...
Ignoro
cuánto tiempo durará este acoso que tengo de El Otro. Pero sí puedo precisar,
con toda claridad, cuando nació: fue hace un par de años. Como todas las
mañanas, salía de casa para ir a la oficina y, en el quiosco de la esquina,
compré el periódico. Mientras aguardaba el autobús eché una ojeada a los titulares:
en la primera página venía la fotografía del cuerpo de una mujer, brutalmente
asesinado a navajazos. Todavía recuerdo el horror que me produjo la noticia y
la repugnancia que sentí en el estómago, una repugnancia que casi me hizo
vomitar, lo que me obligó a cerrar convulsivamente el diario. Hice un gran
esfuerzo para desterrar las imágenes, sin conseguirlo. Cuando llegó el autobús,
al avanzar la cola, oí, por primera vez,
el sonido de sus pasos. Durante el trayecto, al más insignificante movimiento
que hacía para cambiar de posición, aquel sonido, pegajoso, inquietante, me
cercaba. Al llegar a mi parada, en el breve trayecto de apenas un centenar de
metros que tuve que recorrer para llegar a la oficina, los pasos me fueron
siguiendo. Al pisar la mullida alfombra del hall, los pasos se amortiguaron
hasta desaparecer. Cuando tomé el ascensor que, por haber llegado con cierta
anticipación, estaba vacío, surgió, desconcertante, quieta y amenazadora, su
sombra.
Me
senté en la mesa de trabajo, frente a la máquina de escribir y al pulsar las
primeras teclas, sobre el blanco papel, en vez de letras sucesivas, surgieron
imágenes. Imágenes inconcretas, borrosas, deformes en principio que, poco a
poco, se fueron concretando en figuras y hechos, cobrando movimientos y sonidos.
Movimientos como recogidos por una cámara lentamente, súbitamente, que se
fueron acelerando; sonidos balbuceantes, inconcretos que acabaron en un grito
espeluznante de terror, mientras las imágenes se detenían dejando precisar,
sobre una acera, el cuerpo caído de una mujer, con la garganta segada por un
navajazo y un creciente charco de sangre que se extendía, más y más, cada vez
más, sobre el pavimento...
Soy
el único testigo, la única persona que le ha sido posible presenciar unos
hechos acusadores, por lo que, desde entonces, El Otro, el asesino, me acosa y
me vigila constantemente. No. No ha sido necesario que me hable, que me
advierta de lo que haría conmigo si lo delato. No ha sido necesario porque yo
lo comprendo. Y lo temo. De esta extraña y terrible situación ha nacido como un
pacto de silencio que estoy obligado a respetar, como si se tratase de algo de
lo que fuese cómplice. Pero yo sé —lo sé muy bien— que sólo soy testigo, nunca
parte, que nada debo temer, siempre que acepte callar.
Dije
antes que El Otro desaparece durante algún tiempo de mi lado. Cuando esto
acontece, vivo tranquilo
y en paz. La noticia de su regreso la siento como una llamada que me lleva,
impacientemente, hasta el quiosco de los periódicos. Antes de llegar, oigo la
voz del vendedor anunciando «otro horroroso crimen del asesino de la navaja».
Cuando me acerco en busca del diario, el vendedor siempre me lo entrega
doblado, ya que, en la segunda o tercera vez que esto sucedió, al ver la
palidez de mi rostro, el hombre me dijo: «No lo lea. Si puede, no lo lea. En
esta ocasión la víctima, ha sido horriblemente mutilada». El hombre, que conoce
su oficio, por una parte emplea cualquier método para vender ejemplares, por
otra, cuando está seguro que ya tiene un cliente, evita todo aquello que pueda
herirle.
¿Cuántas
veces me he visto acosado por El Otro? Ya, ni puedo precisarlo. Pero han sido
tantas que toda la policía del Distrito está desconcertada y hasta en el
Parlamento se ha hablado de su ineficacia. Una psicosis de terror se ha
apoderado de la ciudad; los dueños de bares y de pubs afirman que, después del
anochecer, ha decrecido de forma alarmante el número de clientes; los
espectáculos nocturnos notan, también, de una forma fehaciente, la escasez de público;
desde los periódicos, la radio y la televisión se hacen llamadas públicas para
la «colaboración ciudadana»; se ha ofrecido una fuerte suma de dinero a quien
facilite alguna pista para detener al «asesino de la navaja».
A
veces, siento la tentación de delatarlo, yo que soy el único que ha podido
presenciar todos sus crímenes y puedo facilitar pistas insospechadas para su
detención. En varias ocasiones, he llegado hasta la puerta de la Comisaría con
este propósito, sin atreverme a entrar, en un último momento. Una vez, el
policía que está vigilando en la entrada, me dijo: «¿Qué hace aquí? Está
prohibido detenerse. Siga su camino». Quise hablar, pero no pude. Rápidamente,
seguido por el sonido de «sus» pasos, y mientras «su» sombra se dividía en cuatro
figuras informes, me marché a casa. Al entrar en el cuarto de baño conla
necesidad imperiosa de lavarme las manos, que sentía sudorosas y ardientes,
después de abrir el grifo, al contemplarme en el espejo, volví a hallar su
rostro y comprendí que nunca sería capaz de delatarlo, aunque he pensado
centenares de veces lo que haría con aquel dinero de la recompensa: marcharme
en busca del sol, del calor, de un paisaje con palmeras gigantes, a un
pueblecito tranquilo, junto al mar por el resto de mi vida, ya que sé —¡estoy
seguro!— que en un lugar luminoso y brillante él no podría seguirme, el
sonido de sus pasos, la deforme monstruosidad de su sombra, la frialdad de sus
manos y la hierática expresión de su rostro, desaparecerían. ¡Desaparecerían
para siempre!
*
* *
Si
me atreviese, si fuera capaz de llegar hasta la Comisaria y delatarlo, dejaría
de acosarme. Su presencia es cada vez más costante y amenazadora. El cerco que
ha puesto en torno mío es asfixiante. Me despierta por las noches y deja colgando
su sombra frente a mí. Sus pasos retumban, cada vez más intensos, en torno mío.
Su rostro se me aparece en cualquier cristal, en el suelo brillante, en un
charco de agua, aunque esté turbia.
¡Es
una lucha feroz a muerte, la que comenzamos a entablar!
El,
El Otro, o Yo.
Hay
que decidirse.
*
* *
Lo
he confesado todo, he dicho todo lo que sé y creen que yo soy El Otro, están
empeñados, porque han encontrado la navaja en mi bolsillo.
No
haré nada por convencerles.
¡Al
fin me veré libre de su presencia! Pero ahora todo el mundo aquí me mira con
odio, me amenaza,
me
aborrece y no sé cuantas cosas quieren hacer conmigo...
LA LLAVE EN SALONICA - Jorge Luis Borges
Abarbanel, Farías o Pinedo,
arrojados de España por impía
persecución, conservan todavía
la llave de una casa de Toledo.
Libres ahora de esperanza y miedo,
miran la llave al declinar el día;
en el bronce hay ayeres, lejanía,
cansado brillo y sufrimiento quedo.
Hoy que su puerta es polvo, el instrumento
es cifra de la diáspora y del viento,
afín a esa otra llave del santuario
que alguien lanzó al azul cuando el romano
acometió con fuego temerario,
y que en el cielo recibió una mano.
Jorge Luis Borges
ODA AL TIEMPO - Pablo Neruda
Dentro de ti tu edad
creciendo,
dentro de mí mi edad
andando.
El tiempo es decidido,
no suena su campana,
se acrecienta, camina,
por dentro de nosotros,
aparece
como un agua profunda
en la mirada
y junto a las castañas
quemadas de tus ojos
una brizna, la huella
de un minúsculo rio,
una estrellita seca
ascendiendo a tu boca.
Sube el tiempo
sus hilos
a tu pelo,
pero en mi corazón
como una madreselva
es tu fragancia,
viviente como el fuego.
Es bello
como lo que vivimos
envejecer viviendo.
Cada dia
fue piedra transparente,
cada noche
para nosotros fue una rosa negra,
y este surco en tu rostro o en el mío
son piedra o flor,
recuerdo de un relámpago.
Mis ojos se han gastado en tu hermosura,
pero tú eres mis ojos.
Yo fatigué tal vez bajo mis besos
tu pecho duplicado,
pero todos han visto en mi alegría
tu resplandor secreto.
Amor, qué importa
que el tiempo,
el mismo que elevó como dos llamas
o espigas paralelas
mi cuerpo y tu dulzura,
mañana los mantenga
o los desgrane
y con sus mismos dedos invisibles
borre la identidad que nos separa
dándonos la victoria
de un solo ser final bajo la tierra.
Pablo Neruda
MEMORIAS DE UN WING DERECHO - Roberto Fontanarrosa
Y aquí estoy. Como siempre. Bien tirado contra la raya. Abriendo la
cancha. Y eso no me lo enseñó nadie. Son cosas que uno ya sabe solo. Y
meter centros o ponerle al arco como venga. Para eso son wines. No me
vengan con eso de wing "ventilador" o wing "mentiroso" o las pelotas.
Arriba y contra la raya.
Abriendo la cancha para que no se amontonen los forwards en el medio. Nada de andar bajando a ayudar al marcador de punta ni nada de eso. Si el marcador de punta no puede con el wing de él... ¿para qué m... juega de marcador de punta? Lo que pasa es que ahora cualquier mocoso le sale con esas teorías nuevas y nuevas formas de juego o te viene con la "holandesa" o la "brasileña" y otras estupideces.
¡Por favor! El fútbol es uno solo y a mí no me saca de la formación clásica: el arquero bien parado en la raya y atento. Por ahí escucho decir que Gatti juega por toda el área o sale hasta el medio de la cancha... Y bueno, así le va. Yo al arquero lo quiero paradito en su arco y nada más. Para eso es arquero. Después una línea de tres. Después otra de cinco. Y arriba que nos dejen a nosotros tres. Más de veinte años hace que jugamos así y nos hemos podrido de hacer goles. De a siete hacemos. Yo ya debo llevar como 6.800. Yo solo... ¡Después me dicen de Pelé! O arman tanto despelote porque Maradona hizo cien. Cien yo hago en una temporada. Y en verano, cuando los pibes se quedan en el club como hasta las dos de la matina, me atrevo a hacer cuarenta, cincuenta goles por semana. Cuarenta, cincuenta. Yo solo... Maradona... ¡Por favor! Y eso para no hablar del centroforward nuestro. Debe llevar más de 12.000 goles. Por debajo de las patas... Y... ¡el tipo está ahí!
Donde deben estar los centroforward. En la boca del arco. En el área chica. Pelota que recibe, ¡Pum! adentro. A cobrar. Y ojo, que el nueve de los de Boca no es malo tampoco. Es el mismo estilo que el nuestro. Siempre ahí: en la troya. Adonde están los japoneses. ¡Nos ha amargado más de un partido, eh! Yo no he visto los goles que nos ha hecho pero escucho los gritos y el ruido de la pelota adentro del arco.
Le da con un fierro el guacho. Pero, claro, tiene dos wines que son dos salames. Por ahí si jugara al lado mío él también habría hecho como 12.000 goles.
¡Si le habré servido goles al nueve! ¡Si le habré servido goles! Me acuerdo el día del debut. Le estoy hablando de hace 25 años, 25 años, un cuarto de siglo. Sacaron la lona que cubría la cancha y le juro que nos encegueció la luz. Un solazo bárbaro. Yo casi no podía ver por el resplandor en las camisetas, especialmente en las nuestras. Claro, por el blanco. Las bandas rojas parecían fuego. No como ahora, que está saltado todo el esmalte y se ve el plomo. O el piso, del verde ya no queda casi nada. ¡Cómo está esta cancha!
¡Qué lástima! Qué poco cuidada está. Pero bueno, ese día fue algo inolvidable. Era domingo al mediodía y se ve que los muchachos estaban alborotados porque esa tarde jugaban River y Boca en el Monumental y ellos se habían reunido en el club para irse todos juntos en el camión para el partido. ¡Huy, lo que era ese día! Y claro, llegaron ahí y se encontraron con que la Comisión Directiva había comprado el metegol.
Yo había escuchado desde abajo de la lona que pensaban inaugurarlo esa noche cuando los socios se juntaban en la sede social a comentar los partidos o tomarse un fernet antes de cenar. Pero... ¡qué!... apenas los muchachos vieron el metegol al lado de la cancha de básquet ni siquiera se molestaron en meterlo adentro.
¡Además, esto es pesado, eh! No sé cuántos kilos debe pesar esto, pero es pesado. Puro fierro, de las cosas que se hacían antes. Bueno, ahí nomás lo destaparon y se armó el partido. Yo calculo, calculo, que había de haber entre 20 y 25 personas viendo el partido. ¡No menos, eh! No menos. Una multitud. Y había apuestas y todo. Le digo que calculo que había esa gente porque yo ni miré para arriba, le juro, no me atrevía a levantar la vista del cagazo que tenía. Le juro. Uno escuchaba bramar esa tribuna y temblaba.
¡Qué cosa inolvidable! Nosotros, los tres de adelante, tuvimos suerte porque el tipo que nos manejaba se ve que sabía. Yo apenas sentí que me movía, dije: "Hoy vamos a andar bien". Porque también es importante el tipo que a uno le toque para manejarlo. Usted podrá tener condiciones, es más, podrá ser un fenómeno, pero si el que está afuera es un queso, va muerto. Y yo le digo, ahora, con experiencia, yo apenas noto cómo el tipo me mueve ya me doy cuenta si conoce o no. Es una cuestión de experiencia, nada más. No es que uno sea un sabio. Escúcheme, usted ve un tipo cómo se para en la cancha y ya sabe cómo juega al fútbol. No tiene necesidad ni de verlo correr. ¡Por favor! Pero ese día se ve que el tipo conocía. No era ni improvisado ni uno que agarra la manija porque está aburrido y para matar el tiempo se juega un metegol. De esos que usted trata de ayudarlos, de darles una mano pero al final el que queda como un patadura es usted. Cuando el culpable es el que tiene la manija. Y usted los escucha gritar: "¡Qué tronco es el siete ese! ¡Qué animal el wing!". Hay que aguantar cada cosa. ¡Por favor! Pero ese día no. Ese día tuve suerte, lo que es importante en un debut. Y más en un River-Boca. Usted sabe bien cómo son estos partidos. Un clásico es un clásico, digan lo que digan ahora yo ya tengo como 30.000 clásicos jugados y así y todo, le digo, todavía cuando escucho el pique de la primera pelota en la mitad de la cancha me pongo nervioso. Parece mentira. Es que son partidos muy parejos. Somos equipos que nos conocemos mucho. Pero aquél día tuvimos suerte, por lo menos los de adelante. De la mitad de la cancha para adelante la rompimos, la hacíamos de trapo. "Tachola", me acuerdo que se llamaba el que tenía la manija. Me acuerdo porque le gritaban permanentemente y además porque durante cuatro años vuelta a vuelta venía al club y jugaba. ¡Cómo sabía ese tipo! Lo arruinó la bebida. Cuando llegaba en pedo yo me daba cuenta porque nos hacía hacer molinetes y cada cagada que ni le cuento. Un día me hizo hacer un molinete y yo cacé un chute que la pelota saltó del metegol y hizo sonar un vaso. Me quería hacer pagar a mí el desgraciado. Pero cuando estaba sobrio era un león. Y ese día la gasté. En la defensa no andábamos tan bien porque el que manejaba a los de atrás era un salame.
Un paspado. Pero con los de adelante bastaba.
No hay mejor defensa que un buen ataque, mi amigo, eso lo sabe cualquiera. ¡Por favor! Ahora se meten todos abajo. Están locos. Tres pepas hice ese día. Y las otras tres se las serví al nueve, al morochón. Porque es morochón, ahora se le despintó el lope pero es morochón. Y no tenía bigotes. Lo que pasa es que algún mocoso se los pintó con birome para que se pareciera a Luque. Un gol, me acuerdo, un gol, la bola rebotó en el córner y se me vino. Íbamos perdiendo uno a cero, porque ¡ojo! habíamos arrancado perdiendo, y la hinchada bramaba. La puse debajo de la suela y casi la astillo. La empecé a pisar y me la traje despacito para el medio. El nueve se fue para la izquierda y el once también, para abrirme un buco. Yo la amasé y un par de veces amagué el puntazo, pero el fullback me tapaba el tiro y no veía ángulo para el taponazo. Le cuento que yo no le hago asco a patear y cuando veo luz le sacudo. A mí no me vengan con boludeces. Pero el rubio que me marcaba me tapaba bien. Entonces yo agarro y la engancho de nuevo para afuera, para mi lado, como para meterle un derechazo cruzado, al segundo palo, a la ratonera. ¡Si habré hecho goles así! Y cuando el rubio me sigue para taparme y el arquero cubre el primer palo, de revés nomás, cortita, la toco para el medio. Y el nueve, sin pararla che, le puso semejante quema que abolló la chapa del fondo del arco. ¡Qué golazo! ¡Lo que fue eso! Yo lo había escuchado al Negro, lo había escuchado. Cuando yo me abrí para la derecha vi que la defensa se venía conmigo. Y lo escuché al Negro que me grita: "¡Ah!". Y se la toqué. Lo mató al Negro. Lo mató. La hacemos siempre a ésa. Diga que ya nos conocen. ¡Qué partido fue ése! Y para esta noche tenemos uno lindo. Si es que vienen los muchachos. Porque los escuché decir que iban a las maquinitas. Siempre hablan de las maquinitas. Vaya a saber qué es eso. Acá una vez al club trajeron una. Yo siempre escuchaba unos ruidos raros, unas cosas como "pluic" "plinc", "clun" y unas sacudidas. Unas luces. Pero después no lo sentí más. Dicen que se le jodió algo adentro a la máquina, algún fusible y nunca hay guita para comprarlo. Son máquinas delicadas. De ésas que hacen los yanquis. Por eso los muchachos siempre vuelven. Porque el fútbol es el fútbol. Esa es la única verdad. ¡Qué me vienen con esas cosas! Son modas que se ponen de moda y después pasan. El fútbol es el fútbol, viejo. El fútbol. La única verdad. ¡Por favor!
Abriendo la cancha para que no se amontonen los forwards en el medio. Nada de andar bajando a ayudar al marcador de punta ni nada de eso. Si el marcador de punta no puede con el wing de él... ¿para qué m... juega de marcador de punta? Lo que pasa es que ahora cualquier mocoso le sale con esas teorías nuevas y nuevas formas de juego o te viene con la "holandesa" o la "brasileña" y otras estupideces.
¡Por favor! El fútbol es uno solo y a mí no me saca de la formación clásica: el arquero bien parado en la raya y atento. Por ahí escucho decir que Gatti juega por toda el área o sale hasta el medio de la cancha... Y bueno, así le va. Yo al arquero lo quiero paradito en su arco y nada más. Para eso es arquero. Después una línea de tres. Después otra de cinco. Y arriba que nos dejen a nosotros tres. Más de veinte años hace que jugamos así y nos hemos podrido de hacer goles. De a siete hacemos. Yo ya debo llevar como 6.800. Yo solo... ¡Después me dicen de Pelé! O arman tanto despelote porque Maradona hizo cien. Cien yo hago en una temporada. Y en verano, cuando los pibes se quedan en el club como hasta las dos de la matina, me atrevo a hacer cuarenta, cincuenta goles por semana. Cuarenta, cincuenta. Yo solo... Maradona... ¡Por favor! Y eso para no hablar del centroforward nuestro. Debe llevar más de 12.000 goles. Por debajo de las patas... Y... ¡el tipo está ahí!
Donde deben estar los centroforward. En la boca del arco. En el área chica. Pelota que recibe, ¡Pum! adentro. A cobrar. Y ojo, que el nueve de los de Boca no es malo tampoco. Es el mismo estilo que el nuestro. Siempre ahí: en la troya. Adonde están los japoneses. ¡Nos ha amargado más de un partido, eh! Yo no he visto los goles que nos ha hecho pero escucho los gritos y el ruido de la pelota adentro del arco.
Le da con un fierro el guacho. Pero, claro, tiene dos wines que son dos salames. Por ahí si jugara al lado mío él también habría hecho como 12.000 goles.
¡Si le habré servido goles al nueve! ¡Si le habré servido goles! Me acuerdo el día del debut. Le estoy hablando de hace 25 años, 25 años, un cuarto de siglo. Sacaron la lona que cubría la cancha y le juro que nos encegueció la luz. Un solazo bárbaro. Yo casi no podía ver por el resplandor en las camisetas, especialmente en las nuestras. Claro, por el blanco. Las bandas rojas parecían fuego. No como ahora, que está saltado todo el esmalte y se ve el plomo. O el piso, del verde ya no queda casi nada. ¡Cómo está esta cancha!
¡Qué lástima! Qué poco cuidada está. Pero bueno, ese día fue algo inolvidable. Era domingo al mediodía y se ve que los muchachos estaban alborotados porque esa tarde jugaban River y Boca en el Monumental y ellos se habían reunido en el club para irse todos juntos en el camión para el partido. ¡Huy, lo que era ese día! Y claro, llegaron ahí y se encontraron con que la Comisión Directiva había comprado el metegol.
Yo había escuchado desde abajo de la lona que pensaban inaugurarlo esa noche cuando los socios se juntaban en la sede social a comentar los partidos o tomarse un fernet antes de cenar. Pero... ¡qué!... apenas los muchachos vieron el metegol al lado de la cancha de básquet ni siquiera se molestaron en meterlo adentro.
¡Además, esto es pesado, eh! No sé cuántos kilos debe pesar esto, pero es pesado. Puro fierro, de las cosas que se hacían antes. Bueno, ahí nomás lo destaparon y se armó el partido. Yo calculo, calculo, que había de haber entre 20 y 25 personas viendo el partido. ¡No menos, eh! No menos. Una multitud. Y había apuestas y todo. Le digo que calculo que había esa gente porque yo ni miré para arriba, le juro, no me atrevía a levantar la vista del cagazo que tenía. Le juro. Uno escuchaba bramar esa tribuna y temblaba.
¡Qué cosa inolvidable! Nosotros, los tres de adelante, tuvimos suerte porque el tipo que nos manejaba se ve que sabía. Yo apenas sentí que me movía, dije: "Hoy vamos a andar bien". Porque también es importante el tipo que a uno le toque para manejarlo. Usted podrá tener condiciones, es más, podrá ser un fenómeno, pero si el que está afuera es un queso, va muerto. Y yo le digo, ahora, con experiencia, yo apenas noto cómo el tipo me mueve ya me doy cuenta si conoce o no. Es una cuestión de experiencia, nada más. No es que uno sea un sabio. Escúcheme, usted ve un tipo cómo se para en la cancha y ya sabe cómo juega al fútbol. No tiene necesidad ni de verlo correr. ¡Por favor! Pero ese día se ve que el tipo conocía. No era ni improvisado ni uno que agarra la manija porque está aburrido y para matar el tiempo se juega un metegol. De esos que usted trata de ayudarlos, de darles una mano pero al final el que queda como un patadura es usted. Cuando el culpable es el que tiene la manija. Y usted los escucha gritar: "¡Qué tronco es el siete ese! ¡Qué animal el wing!". Hay que aguantar cada cosa. ¡Por favor! Pero ese día no. Ese día tuve suerte, lo que es importante en un debut. Y más en un River-Boca. Usted sabe bien cómo son estos partidos. Un clásico es un clásico, digan lo que digan ahora yo ya tengo como 30.000 clásicos jugados y así y todo, le digo, todavía cuando escucho el pique de la primera pelota en la mitad de la cancha me pongo nervioso. Parece mentira. Es que son partidos muy parejos. Somos equipos que nos conocemos mucho. Pero aquél día tuvimos suerte, por lo menos los de adelante. De la mitad de la cancha para adelante la rompimos, la hacíamos de trapo. "Tachola", me acuerdo que se llamaba el que tenía la manija. Me acuerdo porque le gritaban permanentemente y además porque durante cuatro años vuelta a vuelta venía al club y jugaba. ¡Cómo sabía ese tipo! Lo arruinó la bebida. Cuando llegaba en pedo yo me daba cuenta porque nos hacía hacer molinetes y cada cagada que ni le cuento. Un día me hizo hacer un molinete y yo cacé un chute que la pelota saltó del metegol y hizo sonar un vaso. Me quería hacer pagar a mí el desgraciado. Pero cuando estaba sobrio era un león. Y ese día la gasté. En la defensa no andábamos tan bien porque el que manejaba a los de atrás era un salame.
Un paspado. Pero con los de adelante bastaba.
No hay mejor defensa que un buen ataque, mi amigo, eso lo sabe cualquiera. ¡Por favor! Ahora se meten todos abajo. Están locos. Tres pepas hice ese día. Y las otras tres se las serví al nueve, al morochón. Porque es morochón, ahora se le despintó el lope pero es morochón. Y no tenía bigotes. Lo que pasa es que algún mocoso se los pintó con birome para que se pareciera a Luque. Un gol, me acuerdo, un gol, la bola rebotó en el córner y se me vino. Íbamos perdiendo uno a cero, porque ¡ojo! habíamos arrancado perdiendo, y la hinchada bramaba. La puse debajo de la suela y casi la astillo. La empecé a pisar y me la traje despacito para el medio. El nueve se fue para la izquierda y el once también, para abrirme un buco. Yo la amasé y un par de veces amagué el puntazo, pero el fullback me tapaba el tiro y no veía ángulo para el taponazo. Le cuento que yo no le hago asco a patear y cuando veo luz le sacudo. A mí no me vengan con boludeces. Pero el rubio que me marcaba me tapaba bien. Entonces yo agarro y la engancho de nuevo para afuera, para mi lado, como para meterle un derechazo cruzado, al segundo palo, a la ratonera. ¡Si habré hecho goles así! Y cuando el rubio me sigue para taparme y el arquero cubre el primer palo, de revés nomás, cortita, la toco para el medio. Y el nueve, sin pararla che, le puso semejante quema que abolló la chapa del fondo del arco. ¡Qué golazo! ¡Lo que fue eso! Yo lo había escuchado al Negro, lo había escuchado. Cuando yo me abrí para la derecha vi que la defensa se venía conmigo. Y lo escuché al Negro que me grita: "¡Ah!". Y se la toqué. Lo mató al Negro. Lo mató. La hacemos siempre a ésa. Diga que ya nos conocen. ¡Qué partido fue ése! Y para esta noche tenemos uno lindo. Si es que vienen los muchachos. Porque los escuché decir que iban a las maquinitas. Siempre hablan de las maquinitas. Vaya a saber qué es eso. Acá una vez al club trajeron una. Yo siempre escuchaba unos ruidos raros, unas cosas como "pluic" "plinc", "clun" y unas sacudidas. Unas luces. Pero después no lo sentí más. Dicen que se le jodió algo adentro a la máquina, algún fusible y nunca hay guita para comprarlo. Son máquinas delicadas. De ésas que hacen los yanquis. Por eso los muchachos siempre vuelven. Porque el fútbol es el fútbol. Esa es la única verdad. ¡Qué me vienen con esas cosas! Son modas que se ponen de moda y después pasan. El fútbol es el fútbol, viejo. El fútbol. La única verdad. ¡Por favor!
Roberto Fontanarrosa
EL GIRASOL - Leyenda guaraní
Material compilado y revisado por
la educadora argentina Nidia Cobiella (NidiaCobiella@RedArgentina.com)
 Caía la tarde.
El sol, como un disco de fuego, transmitía su color rojo al cielo, que
cubierto de nubes bordeadas de oro ofrecía los más variados tonos
del índigo, del jacinto y del celeste en el crepúsculo estival.
Caía la tarde.
El sol, como un disco de fuego, transmitía su color rojo al cielo, que
cubierto de nubes bordeadas de oro ofrecía los más variados tonos
del índigo, del jacinto y del celeste en el crepúsculo estival.
Los indígenas de la tribu de Guazú-tí, susceptibles a
las bellezas de la naturaleza, atribuían este espectáculo maravillosos a la
creencia de que el sol lucía sus mejores galas para recibir el alma del
angelito que acababa de morir.
Se trataba de Miní, el último hijo del cacique nacido
hacía apenas tres lunas.
Cuando nada lo hacia suponer, una dolencia extraña había
producido la muerte de la criatura.
D epositaron el cuerpecito del niño en una urna de
barro que colocaron en la oga guasú de los padres. A ella iban llegando
hombres y mujeres, viejos y jóvenes, para celebrar la muerte del
angelito, cuya alma, por no haberse contaminado con los males y vicios de la
tierra, estaba destinada a ocupar un lugar de privilegio en el reinado del
sol. Subiendo por uno de los rayos que el astro envió con ese objeto, el
alma ya había llegado al cielo.
epositaron el cuerpecito del niño en una urna de
barro que colocaron en la oga guasú de los padres. A ella iban llegando
hombres y mujeres, viejos y jóvenes, para celebrar la muerte del
angelito, cuya alma, por no haberse contaminado con los males y vicios de la
tierra, estaba destinada a ocupar un lugar de privilegio en el reinado del
sol. Subiendo por uno de los rayos que el astro envió con ese objeto, el
alma ya había llegado al cielo.
 epositaron el cuerpecito del niño en una urna de
barro que colocaron en la oga guasú de los padres. A ella iban llegando
hombres y mujeres, viejos y jóvenes, para celebrar la muerte del
angelito, cuya alma, por no haberse contaminado con los males y vicios de la
tierra, estaba destinada a ocupar un lugar de privilegio en el reinado del
sol. Subiendo por uno de los rayos que el astro envió con ese objeto, el
alma ya había llegado al cielo.
epositaron el cuerpecito del niño en una urna de
barro que colocaron en la oga guasú de los padres. A ella iban llegando
hombres y mujeres, viejos y jóvenes, para celebrar la muerte del
angelito, cuya alma, por no haberse contaminado con los males y vicios de la
tierra, estaba destinada a ocupar un lugar de privilegio en el reinado del
sol. Subiendo por uno de los rayos que el astro envió con ese objeto, el
alma ya había llegado al cielo.
En la tierra, en la casa de los padres, se dio comienzo a la
fiesta con motivo de este acontecimiento.
Ya tenía Caranda-í
y Guazú-Ti quien rogara por ellos junto a sus dioses.
Los festejos comenzaron. La chicha corrió en abundancia y
cuando se empezaron a notar sus efectos entre la concurrencia, se dio
principio a los bailes y a los cantos entonados por los presentes.
En un claro del bosque, junto a la cabaña donde descansaba el
cuerpecito del niño, se encendieron grandes fuegos alrededor de los cuales,
acompañándose con gritos, mímica adecuada y movimientos de brazos, danzaban
hombres y mujeres.
Toda la noche duró la celebración y continuó una vez
enterrado el "muertito".
Guazú-tí y su tembirecó Caranda-í habían tenido varios hijos;
pero todos habían muerto antes de llegar al eichú, atacados por la
misma rara dolencia que Miní.
Caranda-í estaba muy triste. Ella soñaba con tener una hija
que alegrara su vida y la acompañara a realizar las tareas propias de las
mujeres de la tribu; le enseñaría a hilar y a tejer algodón, a
labrar la tierra y a sembrar, a fabricar esteras, a tejer lindas chumbés... Hasta
en su nombre había pensado. La llamaría Panambí porque iba a ser bonita y
alegre, y como las mariposas iría de flor en flor...
Por su parte, Guazú-tí deseaba tener un hijo fuerte y
valiente como sus antepasados, que los acompañara en sus excursiones de
caza, que manejara con destreza el arco y la flecha, que supiera construir y
dirigir una canoa, pescar los mejores peces y defender la tierra de
sus antepasados con valor y con audacia. Él sería más tarde, a su muerte,
el cacique de la tribu...
Pero contra estos deseos de ambos esposos, estaban los
designios del Sol que se negaba a concederles el ansiado hijo.
Días más tarde conversaron Caranda-í y Guazú-í llegando a la
conclusión de que los dioses estaban enojados.
Decidieron entonces ofrecerles sacrificios y ofrendas que los
reconciliaran con ellos. Al mismo tiempo les pedirían el hijo soñado.
Se hicieron importantes rogativas de las que participó toda
la tribu.
Las rogativas fueron oídas por el Sol.
Un eichú después, en un día brillante, hacia mediodía, nació en el hogar del
cacique una hermosa niña, hija de Caranda-í y de Guazú-tí a la que llamaron,
tal como lo deseaba la madre, Panambí.
Todos los cuidados les parecieron pocos
para dedicarlos a la recién nacida, pensando siempre con temor, en que la
pequeña, tal como sucediera con sus hermanos, podría contraer la grave
dolencia que los había llevado a las regiones donde impera el Sol.
Pasó el tiempo y la pequeña Panambí llegó a ser una hermosa
criatura vivaz y juguetona. Sus ojos negros brillaban como dos cuentas de
azabache y era muy gracioso oírla, en su media lengua, imitar el lenguaje de
sus padres y de los niños que jugaban con ella.
En todos los que la rodeaban, y sobre
todo en sus padres, había quedado imborrable el recuerdo de la primera
palabra pronunciada por la niña y que ellos esc ucharon
estupefactos.
ucharon
estupefactos.
 ucharon
estupefactos.
ucharon
estupefactos.
Se hallaban junto a su oga, en
una mañana de yasí-mo-coí, cuando la chiquita, levantando sus ojitos al
cielo, hacia el lugar donde el disco del Sol lucía en toda su brillantez,
dijo con suma facilidad, como si estuviera acostumbrada a
pronunciarlo:
—Cuarajhí...
Todos se miraron asombrados, creyendo
haber oído mal, pues eran muchas las dificultades que ofrecía la palabra
para quien sólo había balbuceado hasta entonces.
Como para que no les quedara el menor
asomo de duda, la pequeña Panambí volvió a repetir:
—Cuarajhí...
Desde ese momento, su lengüita de trapo
no cesó en sus intentos de reproducir el lenguaje de los que la rodeaban,
consiguiendo hacerse entender con medias palabras o con sonidos más o menos
parecidos a los que trataba de pronunciar.
Sólo una palabra surgía perfecta de su
boquita a la que asomaban los primeros dientes:
—Cuarajhí...
La pequeña Panambí crecía sana y fuerte. Su carita mofletuda,
de color cobrizo, era el más claro exponente de su buena salud; pero la
madre, que vivía con el temor de que la pequeña, al igual que sus anteriores
hijos, enfermara de pronto, multiplicó sus cuidados y la rodeó de
innumerables atenciones.
El invierno
había llegado con sus fríos intensos y con sus vientos continuos, que
silbaban al pasar entre los juncos y las totoras, encrespando las aguas del
río y agitando con fuerza las ramas de los zuiñandíes, de los aguaribais, de
los chañares y de los piquillines.
Entonces se
aumentaron los cuidados a la pequeña: se evitaba sacarla al aire, se
trataba de que no tomara frío, terminaron no dejándola salir de la oga
guasú, donde pasaba sus días y sus noches.
El tiempo
desapacible pasó y la ará-ivotí llegó con su aire tibio y perfumes de
flores.
Para la pequeña Panambí, sin embargo, la
vida continuó como hasta entonces. En vista de los buenos resultados
obtenidos merced a los cuidados a que se la sometiera durante esa
temporada, decidieron continuar en la misma forma por temor de que el menor
descuido fuera la causa de una enfermedad imprevista que les arrebatara a la
hijita.
Por esa causa, mientras todos los niños correteaban por la
pradera cortando los jugosos frutos que les ofrecían abundantes el mburucuyá,
el ñangapirí y el chañar, o recogiendo miel silvestre que gustaban con
fruición, la pequeña Panambí, víctima de cuidados exagerados, estaba
condenada a no salir de su oga guasú.
Pasaron así varios años. Caranda-í y
Guazú-tí, felices al haber conseguido conservar a su hijita que ya tenía
seis años, vivían para cuidarla, evitándole el frío, el aire muy directo,
el sol fuerte.
La preciosa criatura que era Panambí
cuando apenas contaba un año
había sufrido un cambio por demás notable.
Era una chica alta, muy delgada, pálida y de aspecto enfermizo, callada,
taciturna e inapetente.
Pasaba su vida quietecita, sentada en un
rincón de la cabaña, y al contrario de lo que sucede con los niños de su
edad, ella jamás sentía deseos de jugar ni de reír.
Día llegó en que no quiso levantarse
del lecho formado por una armazón de ramas, cubierta con hojas de palmera.
Con la vista fija en la pared que quedaba frente a ella
y de la que colgaban el arco y las flechas de su padre, miraba sin
ver.
El padre y la madre, al comprobar el
decaimiento de la niña, temieron que hubiera llegado la hora en que los
dioses la llamaran a su lado y, desesperados, trataron de reanimarla,
consiguiendo, después de muchos ruegos, que se levantara.Poco duró la alegría que les produjo esta determinación de la niña, porque al poco rato se hallaba echada en una de las hamacas de algodón colgadas en el interior de la oga guasú.
Convencidos de que el extraño mal había alcanzado a su hija a pesar de los cuidados prodigados, Guazú-tí mandó llamar al hechicero a fin de conjurar el mal que había atacado a su hija.
Fantásticas ceremonias realizó el hechicero frente a la hamaca donde descansaba la niña, hasta que por fin, con el rostro congestionado y la mirada ausente, dijo, dirigiéndose al padre:
—Tu hija se muere víctima de su encierro. Ella te fue enviada por Cuarajhí y tú la privas de sus rayos que son para la niña, la vida y la salud. Panambí necesita aire, luz y sol... ¡sol en abundancia! No hay medicina ni cuidados que curen a tu hija. Panambí se muere porque le falta sol. Él es el único que puede devolverle la salud perdida...
Calló el hechicero y Guazú-tí, dispuesto a seguir cuanto antes sus consejos, llevó una de las hamacas y la colgó afuera, entre dos chañares cubiertos de flores amarillas.
En los brazos transportó a su hija y allí la depositó con cuidado. La madre, que seguía ansiosa las reacciones de la pequeña Panambí creyó descubrir en su rostro una imperceptible expresión de alegría al contacto del aire y del sol, que acariciaron su carita delgada.
También el padre notó el cambio en el semblante de su hija y sintió que, tal como lo predijera el hechicero, la salvación de la niña sería Cuarajhí.
En ese momento un rayo de sol, filtrándose por entre las ramas florecidas, llegó hasta el pobre rostro de Panambí para trasmitirle su calor y su energía.
Desde ese instante la felicidad volvió a la oga guasu del cacique. La niña recuperó su lozanía y contrariamente a lo que hiciera hasta entonces, vivió en plena naturaleza, gozando del aire y del sol que la tonificaron y le devolvieron las fuerzas y la salud perdida.
Tal como lo hacía cuando era pequeña, sus ojos buscaban afanosos el disco brillante del sol al que miraba sin pestañear, demostrando una disposición especial para resistir su potencia y su brillo enceguecedor.
Clavaba en él la vista con adoración, y en un tono dulce y arrobado, susurraba:
—Cuarajhí...
Poco hablaba con quienes la rodeaban limitándose casi a
responder a las preguntas que le formulaban y sin demostrar mayor interés
por nada que no se refiriera al sol.
Al atardecer,
cuando el astro se escondía en el ocaso, Panambí volvía a la cabaña de la
que no salía hasta el día siguiente cuando los primeros rayos retornaban
para iluminar la tierra.
Durante los días
nublados, nadie conseguía que la niña abandonara la oga guasú de sus padres.
Corrió el tiempo.
La dulce niña se ha transformado en una doncella hermosa y atractiva a la
que pretenden como esposa los más valientes guerreros de Guazú-tí y de
otras tribus vecinas.
El cacique y su
tembirecá temen ver llegar el día en que la cuñataí se decida a aceptar por
esposo a alguno de los pretendientes y deba abandonar la oga guasú de sus
padres.
Panambí, en
cambio, parece no pensar en ellos, pues no demuestra interés por
ninguno de los jóvenes que desean hacerla su esposa. Como siempre, los
momentos más felices son, para ella, los que le permiten gozar de la
tibia caricia de los rayos que le envía Cuarajhí.
Un día en que el
sol, brillante y espléndido, dora la tierra, llega a la cabaña del cacique
en busca de Panambí, Yasí-ratá, una jovencita de su
misma edad con la que ha sido muy amiga desde pequeña.
Viene la niña a
invitarla para hacer un paseo al bosque cercano donde recogerán apetitosos
frutos.
Para llegar a él,
deben cruzar el río, pues los árboles más hermosos, crecen en la otra
ribera, un poco más al sur que las tierras del cacique Guazú-tí.
Acepta Panambí complacida, y las dos,
con los cestos de fibras de palma enlazados en sus brazos, se dirigen a la
orilla donde está amarrada la canoa que han de
utilizar para cruzar el Paraná.
El sol brilla esplendoroso,
reflejándose en las aguas del río que refulgen como espejo.
Panambí, realmente feliz, levanta su
cara al cielo y clavando sus ojos en el disco incandescente, recibe, con
expresión complacida, la caricia de sus rayos.
Suave se desliza la canoa sobre las
aguas tranquilas, impulsada por los seguros golpes de pala que maneja con
habilidad Yasí-ratá.
Algo alejados de la costa, pasan los
camalotes florecidos llevados por la corriente. Las altas riberas, bordeadas
de ceibos cargados de flores rojas y de sauces cuyas ramas flexibles
cubiertas de hojas angostas se inclinan sobre el río formando cascadas de
verdor, se espejan en las aguas tranquilas.
En el interior, los árboles se
multiplican en tupidos bosques cuyas copas unidas entre sí por lianas
florecidas, por hispíos y helechos, constituyen el jardín natural y
maravilloso de las riberas de nuestro gran río en esa región.
Cuando llegan al lugar propicio para bajar, las dos amigas acercan la canoa a la costa,
desembarcando con pericia y habilidad.
Con cordeles hechos con fibras de hojas de caraguatá, la
amarran a uno de los árboles que crecen en la ribera.
Contentas, gozando de un día tan
hermoso, llevando enlazados en sus brazos los cestos de fibras de palmera,
se internan en el bosque por caminos cubiertos de enredaderas en flor, de
lianas trepadoras que se enroscan en los troncos fuertes y en las ramas,
cayendo luego en guirnaldas florecidas o formando glorietas naturales que
las flores engalanan con el variado colorido de sus pétalos.
El sol, abriéndose camino entre el
follaje, consigue, aquí y allá, poner una mancha de luz en la umbría,
alcanzando al mburucuyá y al taco de reina cuyas flores agradecidas le
devuelven en colorido maravilloso el calor de sus rayos fecundos.
Junto a ellas, el guaviyú de flores blancas y el isipó de
hermosas flores purpúreas, embalsaman, con sus perfumes delicados y
persistentes, el aire agitado por suave brisa.
Panambí, al igual que las flores, busca
la caricia del sol, y al conseguirla su rostro resplandece de felicidad.
Llegan, momentos después, al lugar donde
el ñangapirí, el chañar y el arasá les ofrecen sus frutos sabrosos que
ellas recogen con placer, depositándolos en los cestos.
Cuando terminan de llenarlos, resuelven
volver. Panambí desea llegar cuanto antes a un lugar abierto donde los rayos
del sol no encuentren obstáculos que intercepten su llegada a la tierra y
pueda ella recibirlos sin dificultad.
Por eso se siente feliz cuando,
sentadas en la canoa, vuelven a surcar las aguas del río.
Hace unos instantes que navegan, cuando Yasí-ratá, atenta a
los ruidos y a los acontecimientos, nota que una embarcación dirigida por
dos apuestos muchachos, se acerca a ellas, como queriendo darles alcance.
Panambí, por completo dedicada a mirar
al sol, nada ha notado, ni se interesa siquiera cuando su amiga le dice:
—Mira, Panambí... esa canoa se acerca.
¿Conoces a los que vienen en ella?
La aludida, que continúa ensimismada, no
la oye. Yasí-ratá se ve obligada a repetir:
—Panambí... ¡escúchame! ¿Conoces a los
que se acercan en esa canoa?
Como de un sueño sale la cuñataí. Mira
al descuido, y sin mayor atención responde:
—No... no los conozco.
De inmediato vuelve a sumirse en la
contemplación de Cuarajhí, único "ser" capaz de despertar y mantener su
interés.
Instantes después, la otra canoa,
dirigida por brazos jóvenes y vigorosos, se les pone a la par y uno de los
mozos, deslumbrado por la belleza de Panambí, cuyas trenzas negras como el
Jacaranda caen sobre sus hombros y cuya expresión de arrobamiento
impresiona al joven guerrero, dirigiéndose a ella le pregunta:
—¿Quién es el cacique dichoso que
gobierna una tribu de mujeres tan hermosas?
Panambí ni le ha oído siquiera, tan
ensimismada sigue en la contemplación del sol. Por eso Yasí-ratá se ve
obligada a responder:
—Somos de la tribu del cacique Guazú-tí.
—¿Quién es tu compañera? — pregunta a Yasí-ratá el joven, notando el desinterés de la hermosa cuñataí.
-Panambí es la hija del cacique que gobierna mi tribu
-¿Panambí es su nombre?
Inquiere el muchacho
-Así se llama...
Llegadas frente al lugar donde se
levanta la toldería a la que pertenecen, las dos amigas tuercen su canoa en
esa dirección, desembarcando instantes después en la orilla cubierta de
sauces y de zuiñandíes.
Los dos muchachos han seguido en su igá,
no sin antes dirigir una mirada de reconocimiento al lugar donde llegaron
las dos cuñataís.
Yasí-ratá, parlanchina y comunicativa,
cuenta en la tribu el encuentro tenido en medio del río, y todos,
especialmente las otras doncellas, sienten gran interés y curiosidad por
conocer quiénes han sido los desconocidos admiradores de sus amigas.
Varios días después Guazú-tí se ve
sorprendido por la llegada de dos emisarios del cacique Corocho, acérrimo
enemigo de su pueblo.
Su sorpresa es mayor cuando se entera de
que los guerreros llegan como amigos, haciéndole entrega de valiosos
regalos, consistentes en una coraza de cuero de pécari, pieles de jaguar y
de venado, y para la dulce Panambí, ofrecen una chumbé de color púrpura, de
la que pende una falda de blancas plumas de garza.
Este presente lo envía Pirayú, el hijo del cacique Corocho,
quien, deslumbrado por la belleza de Panambí, a la que conoció días antes al
encontrarse sus canoas en medio del río, desea hacerla su esposa.
El padre, al suponer que si su hija
acepta deberá abandonar la tribu para seguir al esposo a sus lejanos
dominios, va a responder con una negativa, cuando pensando que ésa puede ser
la felicidad de la doncella, despojándose de todo egoísmo, decide que sea la
niña quien responda a la demanda.
La felicidad de su hija es más
importante para él que su propia ventura.
Llama a Panambí, y en presencia de los
emisarios de Corocho le hace conocer los deseos de Pirayú.
Al ver que la doncella nada responde,
agrega para instarla a contestar.
—Panambí... los emisarios de Corocho
esperan tu decisión. ¿Deseas ser la esposa de Pirayú? ¿Qué contestas, che
tayira?
—Yo no deseo
casarme y menos con un enemigo de nuestro pueblo. Respóndele que no acepto,
padre.
Volvieron los
emisarios con tan ingrata respuesta a los dominios de Corocho.
La ira dominó a Pirayú al conocerla, y
enceguecido por el despecho y la imposibilidad de realizar sus deseos,
dejándose llevar por su carácter dominante y belicoso, convenció a su
padre para que declarara la guerra a sus odiados enemigos.
Una noche, cuando en la aldea indígena
todos descansaban en sus toldos, llegaron a la orilla innumerables canoas
repletas de guerreros que desembarcaron con presteza y cautela. Tenían el
propósito de apoderarse de la bella Panambí, y en caso de ser descubiertos
sin haberlo conseguido, presentar una lucha franca y decisiva que les
permitiera lograr, para su jefe, la hermosa doncella de la que estaba
enamorado.
El oído aguzado de los guerreros de
Guazú-tí, siempre alertas a las sorpresas desagradables, descubrió a los
intrusos en momentos en que por la playa se acercaban a la toldería.
Pronto cundió la noticia por la aldea
indígena, entablándose un combate cruento y feroz entre los enemigos
implacables.
La lucha, cada vez más cruel y
despiadada, tenía como único objetivo
apoderarse de Panambí.
Conocedor de esta
finalidad y con la idea de salvar a su pueblo de enemigos tan crueles, Tatá,
uno de los guerreros de guazú-tí busca a la hija del cacique
proponiéndole que huya y ofreciéndose él mismo para ayudarla en la empresa.
Convencida la
doncella de la razón que asiste al guerrero, y considerando que su
desaparición proporcionará la tranquilidad a su pueblo, se resuelve a seguir
a Tatá, pero antes desea despedirse de sus padres por lo que siente inmenso
cariño.
Cuando llega a la
oga guasú cree morir de desesperación, pues en su lecho de palmas yace su
padre, herido de muerte por una flecha enemiga que le ha atravesado el
corazón. A su lado , caranda-í y la hechicera, con infusiones, tisanas y
pomadas, tratan de conjurar los efectos funesto de las armas enemigas.
El cacique,
valiente, se había batido con arrojo en una lucha cruel que terminó con su
vida. En un ultimo suspiro, cuando las palabras se negaban a
brotar de sus labios, pudo con gran esfuerzo dedicar su postrer aliento a su
hija tan querida, balbuceando apenas:
-Panambí....
Se abrazó ella al
cuerpo exánime de su padre y en ese momento se hizo el firme propósito de
huir, siguiendo los consejos de Tatá, para salvar por lo menos lo poco que
quedaba de lo que fuera la tribu del valiente Guazú-tí.
Corrió desesperada
tratando de borrar de su mente el triste y doloroso espectáculo al que
acababa de asistir y que la sumía en la más cruel desesperación.
Cruzó montes tupidos, atravesó grandes
llanuras, corrió... corrió sin cesar, impulsada por una fuerza desconocida
que le multiplicaba sus energías. No sentía cansancio, ni hambre, ni
sed... Sólo deseaba alejarse... alejarse más y más... a un lugar donde se
viera libre del asedio de su enemigo y en el cual hallara la paz para su
espíritu.
Ignoraba la pobre Panambí que, enterado
Pirayú de su huida por uno de sus guerreros, la siguió muy de cerca durante
la larga distancia recorrida, con el propósito, cada vez más firme, de
hacerla su esposa, tal como se lo propusiera al conocerla.
La noche tocaba a su fin. Por oriente un resplandor de oro
anunció el amanecer. Las estrellas se fueron borrando una a una y las nubes
comenzaron a teñirse de lila y de rosado. El sol se abrió paso entre ellas
pintando sus bordes con filetes dorados.
El trino de los pájaros, en armonioso
concierto, despertó al bosque, y el sol llegó a la tierra con sus dardos de
oro.
En ese instante Pirayú estuvo muy cerca
de Panambí. Ella, dándose cuenta recién del peligro que corría, quedó,
perdido todo movimiento, como clavada en el lugar donde se hallaba, el
cuerpo tenso, los brazos caídos y una expresión de horror en su rostro
hermoso.
Sintiendo la caricia del sol sobre sus
miembros desnudos, levantó Panambí los ojos al cielo, y en muda y
desesperada plegaria pidió su ayuda al astro que jamás la había abandonado.
Pirayú, tocado por el espectáculo que tenía ante su vista,
no pudo dar paso más. Panambí levantó sus
brazos, mientras sus ojos, fijos en el sol, repetían el anhelante pedido de
su alma:
—¡Socorro...!
Varios haces de luz deslumbrante
envolvieron a la niña. Cuando la luz desapareció, con ella había
desaparecido la dulce Panambí.
En su lugar quedó, en cambio, una
planta de grandes y anchas hojas verdes y fuerte tallo, en cuyo extremo
lucía una flor que semejaba un rostro vuelto hacia el sol y que debía
seguirlo en su paso por el firmamento como si no
le fuera posible sustraerse a su constante atracción.
Así nació el girasol que,
a pesar del
tiempo transcurrido, continúa adorando al astro, al que sigue siempre fiel,
en su paso por la tierra.
| Vocabulario |
| Guazú-tí:Gamo |
| Mini: Chiquito |
| Caranda-i: palmera |
| Chicha:bebida fermentada |
| Oga guasu:Casa grande |
| Tembirecó: esposa |
| Eichu: Año |
| Chumbre: faja |
| Panambí: mariposa |
| Yasío-Mocoí: febrero |
| Cuarajhi: sol |
| Zuiñandí: Ceibo |
| Aguaribay: Molle |
| Ata-ivotí: Primavera |
| Cuñataí:Doncella |
| Yasí Ratá: Lucero |
| Caraguatá:Pita, Agave |
| Mburucuyá: Pasionaria |
| Guaviyo: Arrayán |
| Igá: Canoa |
| Corocho: Áspero |
| Pecari: Cerdo Salvaje |
| Pirayo: Dorado (pez) |
| Che Tayira: Hija Mía ( siendo el padre quien la nombra) |
| Jaguar: tigre americano |
| Tatá: Fuego. |
Estas
leyendas fueron adaptadas de la Biblioteca "Petaquita de
Leyendas", de Azucena Carranza y Leonor M. Lorda Perellón,
Ed. Peuser, Bs. As. 1952 y de
"Antología Folklórica Argentina", del Consejo Nacional
de Educación, Kraft, 1940.